Me han comentado que voy a meterme en un jardín que se me queda muy grande, y es cierto. Sin embargo hay una cualidad que poseemos los inconscientes como yo y es la de atrevernos con todo, ir más allá sin mirar hacia atrás como actitud. La curiosidad es nuestro combustible, el conocimiento nuestro motor. Dicho esto mi pretensión no es otra que abordar de la manera más intuitiva y entendible los tres conceptos que se plantean aquí: realidad, realismo y ficción. Quizás la primera cuestión que deberíamos plantear es la similitud o diferencia a la que hacen referencia los mismos, puesto que cabría la posibilidad de preguntarnos, ¿qué es aquello que llamamos real? ¿algo que posee realismo tiene que ver con lo real o pertenece más a la categoría de lo estético y aparente? ¿todo lo ficticio es irreal, acaso un sueño no es real, e incluso, no es vivido con realismo?. Como vemos los tres conceptos se relacionan y poseen una esencia ontológica metafísica casi por completo, por lo que desde esa perspectiva deberían ser tratados.
Es preceptivo que tengamos que remontarnos mucho tiempo atrás y, como siempre, en una época donde el tiempo no era un bien escaso (como hoy en día) y éste se utilizaba no solamente para fomentar la producción de bienes y servicios, sino para también llevar a cabo otras tareas como reflexionar acerca de cuestiones esenciales y poner en práctica la epistemología en sí misma desde el diálogo filosófico. De esta aproximación enmarcada en la metafísica surgían conceptos cuya naturaleza aún hoy en día siguen siendo confusos para muchas personas, por lo que intentaré en la medida de lo posible el atrevimiento de arrojar un poco de luz sobre el tema y aclarar (a mi entender) las diferencias fundamentales entre unas y otras intentando no caer en falsas, erróneas o conclusiones indeterminadas.
Querría empezar por indagar en este concepto que llamamos realidad, quizás la categoría más trascendente por su naturaleza estudiada desde las diferentes perspectivas a lo largo de la historia. En un primer momento si nos remontamos a la antigua Grecia encontrábamos la escuela pitagórica que sostenía una cosmovisión dualista donde lo real no estaba fundamentado en lo perceptible por los sentidos, sino en los números, las matemáticas y la razón, es decir, el mundo sensible era cambiante y engañoso ¿The Matrix (1999)?, mientras que lo verdaderamente real se situaba en otro plano metafísico. No cabe duda que este enfoque dual influyó decisivamente en corrientes y filósofos posteriores como Platón (discípulo de Sócrates y gran admirador de Pitágoras) donde estos conceptos iban a evolucionar, recordemos que el cristianismo se fundamenta básicamente en los conceptos del neoplatonismo. Por lo tanto la realidad vemos como comienza a adquirir un rasgo de subjetividad, limitación, apariencia y percepción de los sentidos con todo lo que ello conlleva asociado. Otros pensadores como Immanuel Kant comprendían y profundizaban en el concepto de lo real desde otras perspectivas estableciendo distinciones atendiendo a la razón como eje principal donde se distinguía entre “fenómeno“, es decir, lo aparentemente real y “noúmeno“, lo real en sí mismo, independientemente de nuestra experiencia, siendo esta inalcanzable e inaccesible.
Continuando con dicha perspectiva dualista tampoco podemos olvidar al padre del método científico moderno cartesiano, René Descartes, que igualmente distinguía dentro de este dualismo ontológico entre la “res cogitans“, en relación con todo lo que no pertenecía al mundo material y físico y la “res extensa“, compuesta por el mundo de los objetos, y cuya existencia estaba garantizada por la veracidad de Dios, vemos como el peso de la religión ya tenía clara y amplia influencia tanto en Descartes como otros como Wilhelm Leibniz que supeditaban todo su pensamiento a la existencia de un Dios supremo, perfecto y sabio, si bien estos autores intentaban conciliar religión y ciencia en sus exposiciones teóricas, por la cuenta que les traía si no querían acabar entre las llamas.
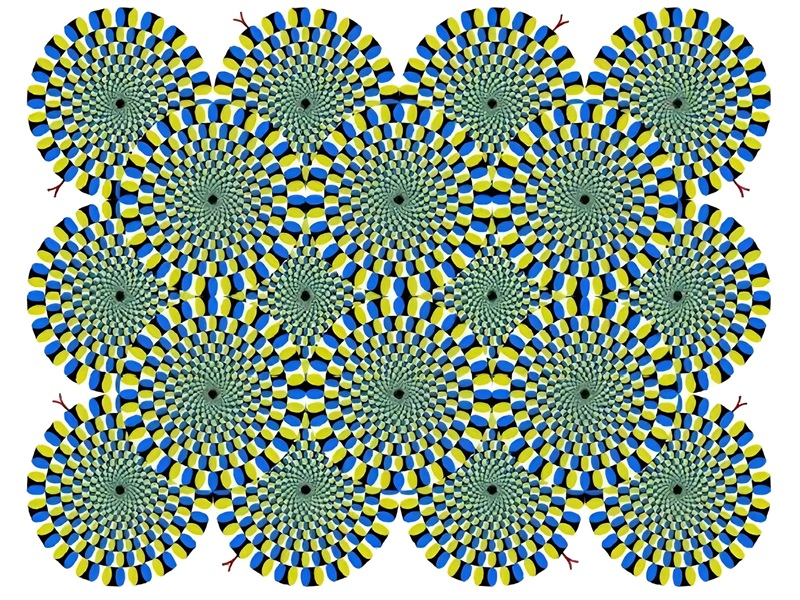
Comprobamos como Pitágoras y Platón dieron forma y establecieron la rama de la filosofía enmarcada dentro de la corriente filosófica idealista donde se distinguía entre lo real y lo aparentemente real consolidando así el concepto que ha prevalecido hasta nuestros días incluso a través de la religión con la división entre mundos o realidades independientes y paralelas (lo divino y lo terrenal), siendo esta idea la base constante en cada una de ellas y además completamente distinto al enfoque de otras escuelas filosóficas que iban por un camino diametralmente opuesto, donde el concepto de realidad estaba completamente asociado al mundo sensible, y ante todo, a la búsqueda de la felicidad terrenal, acorde a los valores naturales del hombre a través de la práctica de la virtudes, es decir, la filosofía entendida como modo de vida y herramienta para alcanzar la felicidad más que como medio de conocimiento. Los máximos exponentes y representantes de esta corriente filosófica que se apartaba totalmente del idealismo estaba representada por la escuela cínica fundada por Antístenes, y sus discípulos Diógenes de Sinope, Crates de Tebas e Hiparquia, por cierto una de las primeras mujeres filósofas. Sin embargo, la historia siempre es contada por los vencedores, y esta corriente filosófica realista acabó siendo olvidada por la historia y etiquetada como una maldición que aún hoy en día recae sobre términos coloquiales actuales como “diógenes” (asociado a una enfermedad), o “cínico” (atributo relacionado con un carácter retorcido y negativo).
Entonces, si la realidad es como vemos un concepto relativo, subjetivo, e incluso según los pensadores, imposible de alcanzar, ¿que es el realismo?, ¿en qué se apoya este término si acaso no puede llegar a ser conocida ontológicamente la esencia sobre la que se fundamenta como es la realidad?.
Realismo, en mi opinión un atributo que habitualmente estamos acostumbrados a enmarcar dentro de la categoría de lo estético, sobre todo en clara referencia a lo que un objeto inerte representa como copia exacta de algo o alguien real y animado, es inevitable que todos pensemos en obras de arte, esculturas, etc… cuando rápidamente acudimos a expresiones tales como “…que gran realismo posee esa pintura… y similares”, sin embargo el realismo es algo más que una cuestión estética, puesto que considerarlo así sería permanecer en la superficie del concepto. Si indagamos más a fondo percibimos que el realismo más bien podría considerarse un enfoque metafísico de lo que existe en sí mismo independientemente de que podamos llegar a conocerlo o no. De esta manera el realismo se convierte en un catalejo, un prisma, a través del cual se proyecta la realidad no observable directamente.
Sin duda el realismo abre las puertas a múltiples enfoques de la realidad siendo este el catalizador para constituir la base de la experiencia humana de realidad, sin el realismo no puede considerarse la existencia de realidades cognoscibles o no. A la vez que encontramos su término opuesto, el idealismo, ya mencionado anteriormente, entendido como la existencia de un plano superior e inalcanzable y utilizado por pensadores de todas las épocas para justificar por ende un universo paralelo donde ubicar todo aquello inmaterial, a veces divino, e inalcanzable a la razón donde la posibilidad del ser queda reducido a la improbabilidad por las limitaciones de nuestros sentidos que hacen de nuestra vida una experiencia limitada, sesgada e imperfecta.

Esta idea de realidad aparente, naturaleza errónea, limitaciones/imperfecciones humanas no dejan sin embargo de recordarme constantemente los pilares bajo los que se fundamenta el cristianismo, doctrina religiosa que conjuga todos estos conceptos que estamos exponiendo aquí, ¿acaso ese ente superior al que llamamos dios no participa también de un misterio inalcanzable? tal y como proponía desde el mismo Santo Tomás de Aquino hasta pensadores como Karl Barth que siguen una doctrina apofática (o teología negativa).
En último lugar, y no por ello menos importante, sino quizás todo lo contrario, encontramos el concepto de ficción, en mi opinión entiendo este concepto como una proyección, un espacio de creación simbólico de la mente carente de realidad física (que no psíquica), y el cual no sigue las reglas de la lógica y la razón. La ficción juega un papel importante en corrientes psicológicas como el psicoanálisis de Freud y Lacan, donde el inconsciente se comunica con nuestro yo consciente a través de la metáfora creando ficciones dotadas de significado. La ficción es el terreno de juego ilimitado de la mente, mientras que la realidad física está circunscrita a sus limitaciones dentro de las leyes racionales y lógicas de la física y las matemáticas, todo lo ficticio participa de un propósito estético, comunicativo o simbólico. Incluso dentro de la figuración abstracta podríamos considerar que la ficción juega su papel representativo en todo aquello que la mente humana todavía no ha descifrado pero es capaz de dar forma. Como Parménides nos proponía “ex nihilo nihil fit, nada puede provenir de la nada“, por lo que la ficción toma su contenido de la realidad para transformarlo en algo completamente distinto, deformado, incluso hasta lo incomprensible. No puedo dejar de pensar en obras cinematográficas como las del gran David Lynch o David Cronenberg que con tanto talento exploran los espacios ocultos de la mente artísticamente desde la cinematografía.
Pensemos en lo ficticio como el producto de lo inconsciente, la realidad como representación del mundo colectivo, y el realismo como una corriente filosófica estructurada. La ficción, lo ficticio, es un mecanismo completamente subjetivo, individual y desestructurado, inconsistente y a veces incluso ambiguo. Este aspecto es fascinante si se observa desde un enfoque cognitivo, ya que incluso podemos considerarlo un atributo completamente humano, ¿acaso los animales son capaces de manifestar o crear expresiones artísticas como producto de lo ficticio? Yo hasta ahora no he visto ningún animal crear arte como Kandinsky o Mondrian, donde la forma, incluso la abstracta, contiene un significado implícito en sus trazos. Es por ello que la ficción a mi entender sea precisamente el atributo que más cercanamente nos defina como humanos, y que en cierta manera esté más relacionado con el arte y la estética.
No solamente la ficción es singular por su componente completamente humano, sino por otras características como las de ser el causante de creación del lenguaje, siendo esta una relación simbiótica puesto que éste a su vez este le proporciona el estatus de realidad, esto lo encontramos en todos los campos de estudio. El lenguaje como medio de expresión de conocimiento no es capaz de expresar toda la realidad que nos rodea, por lo tanto, el lenguaje nos limita en cierta manera y necesitamos expandirlo a través tanto de la realidad como de la ficción para adecuarlo a nuestra experiencia humana, Ludwig Wittgenstein ya postulaba extensamente acerca de esta cuestión en su obra Tractatus Logico-Philosophicus (1921) “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
El lenguaje es producto de la existencia, un atributo ontológico aplicable a todas las especies y seres vivos. Algunos ejemplos de esto los encontramos en conceptos tales como la física, la palabra quark, inexistente, e inventada antes de que existiera evidencia experimental tomada de la obra Finnegans Wake de James Joyce, concretamente de la frase “Three quarks for Muster Mark“. Pero no siempre ha de ser el referente algo físico, Hobbes inventaba la palabra Leviatán como una criatura ficticia, como metáfora del Estado que simboliza el poder soberano. Vemos pues, cómo la ficción se materializa en realidad a través del lenguaje sin perder su condición de irreal o fantástico. Una obra interesante para comprender el lenguaje como mecanismo de creación de realidad es la obra literaria de Jose Luis Borges “ön, Uqbar, Orbis Tertius“, donde un mundo ficticio empieza a hacerse real porque tienen lenguaje y nombres propios.
Y hasta aquí esta imperfecta, atrevida y breve exposición de conceptos tan cotidianos como distintos en su esencia y propósito, que sin duda son objeto de este humilde artículo producto de mis reflexiones personales.
Imagen de portada: Jules Bastien-Lepage. Temporada de octubre, cosecha de patatas (1879)
No hay reseñas todavía. Sé el primero en escribir una.
